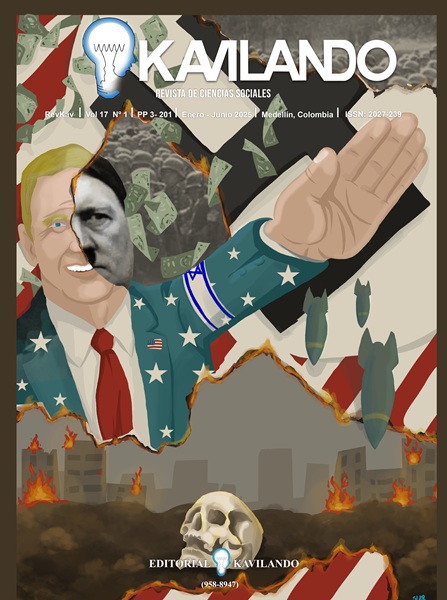A pesar de los avances en seguridad en Medellín, la persistencia de estructuras mafiosas cuestiona la solidez de estos logros. Es esencial evaluar si estos progresos constituyen una paz sostenible o si, por el contrario, enmascaran problemas más profundos que aún afectan a la ciudad. La construcción de una paz urbana genuina en Medellín enfrenta desafíos complejos que requieren atención continua y soluciones integrales.

Por: Yani Vallejo Duque* y Alfonso Insuasty Rodríguez**
En una reunión de gabinete transmitida en vivo el lunes 10 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro abordó con firmeza el tema de la paz urbana en Medellín. La ciudad, históricamente símbolo de violencia en Colombia, también ha sido ejemplo de transformación y resiliencia. Sin embargo, las palabras del presidente, aunque esperanzadoras, presentan contradicciones y omisiones que requieren un análisis crítico desde una perspectiva latinoamericana centrada en la justicia social.
Petro reconoció los avances en seguridad y convivencia en Medellín, pero advirtió que estos no deben ser un espejismo: "Medellín no puede ser solo un espejismo de progreso; debe ser un faro de paz duradera", afirmó. No obstante, su declaración de que "el mejor proceso de paz se está dando en Medellín" resulta problemática. ¿Cómo puede hablarse de un proceso de paz cuando no hay actores políticos insurgentes con quienes negociar, sino estructuras mafiosas que ejercen control territorial y social mediante el crimen organizado?
Esta afirmación parece ignorar la advertencia histórica de la Corte Constitucional colombiana, que negó a los paramilitares la condición de actores políticos insurgentes debido a su lógica criminal y no política. Actualmente, grupos mafiosos en Medellín ejercen una suerte de gobernanza criminal, pero no pueden ser equiparados a actores políticos legítimos.
Lo que omite el presidente en su puesta en escena trasmitida en vivo es que la ciudad de Medellín en los años 2008 y 2011 vivió una disputa criminal entre dos facciones de lo que se ha denominado por las autoridades como “Oficina de Envigado”, que dejo un saldo de 5.524 asesinatos (El Colombiano, 2012) en su mayoría de jóvenes; en el marco de una hegemonía criminal de unas facciones hacia otras.
En esa oportunidad la “guerra” culmino con un pacto entre estas facciones de no más agresión y una co-gobernabilidad sin confrontaciones armadas.
Tomamos estas fechas porque desde estos tiempo hasta nuestros dias lo ha ocurrido en la ciudad es una gobernanza en los barrios de la ciudad por parte de las organizaciones armadas, allí definen sus límites territoriales, definen las normas de conducta al interior del territorio, se cobran recursos a los ciudadanos a cambio de protegerlos y mantener el orden, obvio de “manera justa”, quien tiene más debe pagar más y quien tiene menos paga menos. Se genera un reconocimiento ante las autoridades locales que tienen pleno conocimiento de esta dinámica y simplemente se benefician en silencio pero vociferan en los medios.
En términos claros y sin eufemismos, quienes determinan el orden público de la ciudad son los grupos al margen de la ley, ellos determinan si la tasa de homicidios baja o sube, determinan en que zonas se pueden cobrar o no impuestos que en realidad son extorsiones, determinan en que lugares puede comercializarse sustancias alucinógenas y donde; también donde puede hurtarse y donde no, lo que a todas luces da cuenta de una realidad irrefutable y es que el control real de la ciudad son los grupos organizados al margen de ley.
Diagnóstico de la violencia: raíces estructurales y marginalización.
Petro acertó al señalar que la violencia en Medellín tiene raíces profundas en la desigualdad social, la exclusión y la falta de oportunidades. Los jóvenes de las comunas más vulnerables son quienes más sufren las consecuencias de un sistema que los margina. La falta de acceso a educación, empleo y servicios básicos los deja a merced de un sistema que los excluye.
La presencia de bandas criminales y el microtráfico son síntomas de un problema mayor: la marginalización económica y social que históricamente ha afectado a estas comunidades. Sin embargo, el diagnóstico, no basta. La pregunta es: ¿cómo se abordará esta marginalización sin legitimar las estructuras mafiosas que hoy controlan estos territorios?
Propuestas para la paz: ¿inclusión o legitimación?
El presidente propuso un enfoque integral para la paz urbana, combinando seguridad, justicia social y participación ciudadana: "No podemos pensar en seguridad sin justicia, ni en justicia sin inclusión", subrayó. Propuso fortalecer las instituciones locales, invertir en educación, cultura y empleo juvenil, y desmilitarizar la seguridad ciudadana con un enfoque en derechos humanos. Estas propuestas, aunque loables, deben ser analizadas con cautela. Una prgunta que surge, entre muchas, es ¿Cómo se garantizará que estas políticas no sean cooptadas por las mismas estructuras mafiosas que hoy controlan las comunas? La historia reciente de Medellín muestra que, en muchos casos, los programas sociales y culturales han sido instrumentalizados por estos grupos para consolidar su poder, como en la Comuna 13.
Petro también destacó el papel de la comunidad en la construcción de paz: "La paz no puede ser impuesta desde arriba; debe nacer desde las bases, desde la participación activa de la gente", afirmó. Sin embargo, esta participación no puede darse en un contexto donde las mafias ejercen control sobre la vida comunitaria. Los programas de cultura y deporte en las comunas, aunque valiosos, no son suficientes para desarticular las estructuras de poder criminal que operan en estos territorios.
Desafíos y contradicciones: ¿negociación o sometimiento?
El presidente señaló que lograr la paz urbana en Medellín no será tarea fácil: "Es un proceso a largo plazo que requiere compromiso político, recursos sostenibles y, sobre todo, la unión de todos los sectores de la sociedad", dijo. Sin embargo, su discurso parece oscilar entre la negociación y el sometimiento de los grupos criminales, lo cual es preocupante. Si bien la paz requiere diálogo, este no puede darse con actores sin un proyecto político y con una lógica puramente criminal. La experiencia colombiana con los paramilitares debería servir de advertencia: legitimar a estos grupos bajo el pretexto de la paz solo perpetúa su control sobre los territorios y las comunidades.
¿Es viable negociar la paz con estructuras mafiosas?. La afirmación del presidente Petro sobre el progreso del proceso de paz en Medellín merece un análisis crítico. En diversas comunas de la ciudad, las mafias ejercen un control significativo sobre la economía y la vida social. Por ejemplo, en sectores como Manrique, los "combos" dominan negocios como restaurantes y discotecas, evidenciando una economía profundamente infiltrada por el crimen organizado. Este fenómeno no representa un desarrollo legítimo, sino una economía de servicios basada en actividades ilícitas y explotación.
Además, el turismo en Medellín ha derivado en prácticas que explotan la precariedad social. El denominado "turismo de la violencia" no promueve una transformación real, sino que perpetúa la marginalización y la exclusión. La paz urbana no puede fundamentarse en acuerdos que legitimen estas estructuras mafiosas ni en un modelo económico dependiente de actividades ilegales.
Históricamente, Medellín ha sido epicentro de conflictos y violencias armadas. Grupos ilegales, como la "Oficina de Envigado", han ejercido control territorial y social en la ciudad. Estos grupos han evolucionado, adaptándose y manteniendo su influencia en la estructura urbana y económica de Medellín.
En el pasado, la Corte Constitucional de Colombia negó a los paramilitares el estatus de actores políticos insurgentes, reconociendo su carácter eminentemente criminal y su falta de motivaciones políticas legítimas. Actualmente, Medellín enfrenta una situación similar con grupos mafiosos que, aunque carecen de una agenda política explícita, ejercen una forma de gobernanza y control social en diversas comunas. Estos grupos han establecido economías ilegales que, paradójicamente, se han integrado en la dinámica económica de la ciudad, afectando la vida cotidiana de sus habitantes.
La naturalización de estas estructuras criminales y su funcionalidad dentro del “modelo de ciudad neoliberal” plantean interrogantes sobre la eficacia de las políticas públicas y la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. La coexistencia de estas mafias con sectores empresariales y políticos, verdad que no ha tenido avances, sugiere una simbiosis que perpetúa la exclusión y la desigualdad.
Es esencial que cualquier proceso de construcción de paz urbana en Medellín no repita errores del pasado al otorgar legitimidad a actores criminales. La experiencia con los paramilitares demuestra que reconocer políticamente a grupos sin una agenda política puede socavar la justicia y la reparación de las víctimas. Por lo tanto, es imperativo que las políticas públicas se enfoquen en desmantelar estas estructuras mafiosas, fortalecer el tejido social y promover una economía inclusiva que no dependa de actividades ilícitas.
La Gobernanza Criminal y sus Redes de Poder
Estas organizaciones no solo se dedican a actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, sino que también han infiltrado sectores legales de la economía, estableciendo una forma de gobernanza que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Este control se extiende a negocios legales, transporte público, ventas informales, construcción y, además, a la contratación pública a través de empresas fachada y alianzas con actores políticos locales y empresariales.
La infiltración de estas estructuras criminales en la economía legal se evidencia en casos como la desarticulación de una organización dedicada al lavado de activos al servicio de narcotraficantes asociados con el 'Clan del Golfo'. Esta organización creó más de 11 empresas fachada en sectores como la construcción y la hotelería, registrando activos superiores a los 109 mil millones de pesos, y logró contratos con administraciones departamentales y municipales, demostrando la profunda penetración de estas redes en la economía formal.
La influencia de estas organizaciones ha transformado la cultura local. En muchas comunidades, los pagos a estos grupos ya no se perciben como extorsiones, sino como contribuciones a la "seguridad" del barrio o comuna. Este fenómeno ha llevado a una naturalización de la gobernanza criminal, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se difumina, afectando la percepción y la respuesta de la sociedad ante estas prácticas. Al tiempo se traducen en oferta para comunidades precarizadas como el microcrédito extorsivo o gota a gota, por ejemplo.
La Responsabilidad del Estado y la Sociedad
Es imperativo que el Estado y la sociedad civil reconozcan y enfrenten la complejidad de estas estructuras criminales. La construcción de una paz urbana genuina requiere desmantelar estas redes, fortalecer el tejido social y promover una economía inclusiva que no dependa de actividades ilícitas. Además, es crucial que las políticas públicas no repitan errores del pasado al otorgar legitimidad a actores criminales, evitando así socavar la justicia y la reparación de las víctimas.
La experiencia histórica de Colombia con los paramilitares y la actual situación en Medellín con grupos mafiosos con lógica paramilitar, de control territorial total, evidencian la necesidad de una política clara y coherente que distinga entre actores políticos legítimos y organizaciones criminales. Solo así se podrá avanzar hacia una paz urbana genuina que transforme las condiciones estructurales que han alimentado la violencia y la criminalidad en la ciudad.
La responsabilidad con la Verdad exige iluminar las alianzas ocultas entre las estructuras criminales de Medellín y diversos sectores políticos y empresariales. Investigaciones, como las derivadas del caso del Parqueadero Padilla, han revelado la financiación de grupos paramilitares por parte de reconocidas empresas y personalidades, incluyendo a Coltejer, Vehicaldas, Caldas Motor, Comfenalco, Distribuidora Toyota y Leonisa, lo que evidencia la infiltración del crimen organizado en negocios legales y redes internacionales de lavado de activos. Ahora bien, la compleja estructura reticular de estas redes dificulta la identificación de sus líderes reales, cuestionando si los individuos encarcelados en Itagüí son verdaderamente quienes hoy "mandan la vuelta", como indican sus propios subalternos que se encargan del negocio como tal, moviendo exorbitantes sumas de dinero entre los negocios legales e ilegales.
Lo que se necesita es un enfoque que priorice el fortalecimiento de la comunidad en la decisión del modelo de ciudad, su ordenamiento territorial, su plan de desarrollo, avanzar hacia planes de vida articulados, caminar hacia la superación del abandono social histórico de las comunidades empobrecidas de la ciudad, atender temas de vivienda adecuada, servicios públicos, trabajo digno, la justicia social y el desmantelamiento de estructuras criminales que han infiltrado la economía y la política de la ciudad.
La experiencia histórica de Colombia con el paramilitarismo y la actual situación con grupos mafiosos que ejercen control territorial y social como buen legado paramilitar, evidencian la necesidad de políticas públicas claras y coherentes que distingan entre actores políticos legítimos y organizaciones criminales. Solo así se podrá avanzar hacia una paz urbana genuina que transforme las condiciones estructurales que han alimentado la violencia y la criminalidad en la ciudad.
Como la historia es cíclica, preocupa que se logren algunos acuerdos entre el gobierno y algunos lideres históricos de estas organizaciones, pero al momento de implementarlos por su falta de inclusión de los actores del exterior; se recicle una guerra como la del año 2008 que ya no será de esa intensidad sino mucho mayor, ya que el control territorial hoy es superior, la capacidad económica y bélica también, pero sobre todo las estructuras cuentan con una organización que les permite reconstruirse con facilidad, se llena de forma ágil, pronta y celera el vacío que deje algún actor en cualquier momento.
Miles de jóvenes a la espera de una orden pero también de una remuneración, ¿qué pasara si la orden es parar toda operación y recibir ya un pago sino un subsidio? No es real que estos jóvenes sin más ni más cambien su forma de vida que llevan por años, buscaran otras fuentes por fuera de la organización o simplemente crearan nuevas organizaciones criminales donde sean sus propios jefes.
El manejo de esta conflictividad urbana tiene que ser muy seria y sin ansias de protagonismos porque en vez de llegar en Medellín a una paz total, se podría dar inicio a una guerra absoluta, que de nuevo costara la vida de miles de jóvenes empobrecidos y victimas del sistema que hoy solo les ofrece explotación, cárcel o su muerte.
*Defensor Público, magister en derecho procesal penal, investigador y docente Universitario.
**Docnente investigador Unviersidad de San Buenaventura Medellin, docente cátedra ocasional en la Maestría de Ciencia, Tecnología Sociedad e Innovación (ITM), integrante REDIPAZ y Grupo Kavilando.
Referencias
El Colombiano, (08 agosto 2012). La guerra que desangró a Medellín, El Colombiano.
Congreso de la República . (4 de noviembre de 2022). Ley 2272. Obtenido de Departamento administrativo de la función púlblica Colombia: https://img.lalr.co/cms/2022/12/11105137/Ley-de-Paz-Total.pdf
Petro, G. (10 de marzo de 2025). Alocución presidencial Consejo de Ministros. Obtenido de Presidencia de la República de Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=4G3_7Q6ZtMc
Valencia, G. (8 de mayo de 2023). Medellín: ciudad piloto de la paz urbana. Obtenido de Pares: https://www.pares.com.co/post/medell%C3%ADn-ciudad-piloto-de-la-paz-urbana
Zuluaga Cometa, H. A., & Insuasty Rodríguez, A. (2024). Paz Territorial Urbana: Retos e implicaciones en el distrito de Medellín, Colombia. Revista El Ágora USB, 24(1), 13-32. Obtenido de https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/7153
____