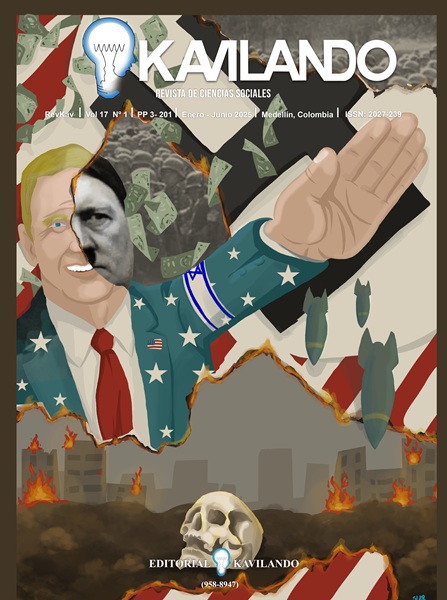Por: Erick Pernett G.*
Se trata entonces, de una recomposición y realineamiento de las relaciones internacionales de poder, que define un nuevo tablero geopolítico global.
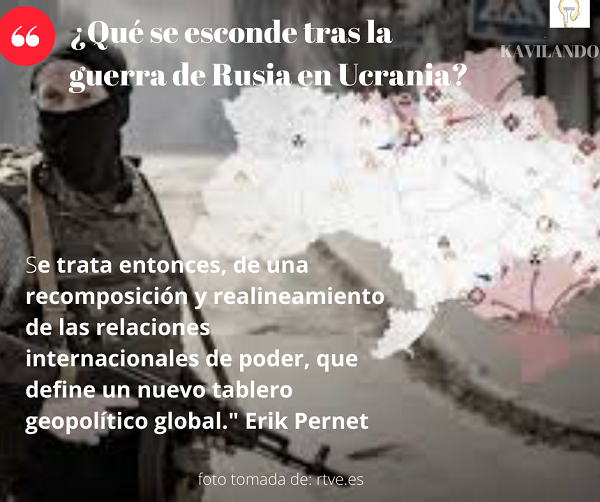
El Trasfondo Geopolítico
Inesperadamente estamos presenciando acontecimientos hasta ahora impensables, pero históricamente inevitables: una guerra de Rusia en Ucrania que enmascara su verdadero enfrentamiento con Estados Unidos (EE.UU.) liderando la Organización del Atlántico Norte o Alianza Atlántica (OTAN). (Ver: Erick Pernett, febrero 20 de 2020, https://razonpublica.com/conflicto-ucrania-arte-del-engano/ )
Desde un enfoque geopolítico objetivo, donde no se trata de condenar o legitimar alguna de las partes, el énfasis se centra en entender la lógica interna del conflicto, a partir de sus raíces históricas y del juego de intereses geopolíticos y geoestratégicos que enfrentan a Washington y la OTAN contra Moscú. Del "ajuste de cuentas" entre rivales históricos, enfrentados por la ampliación o defensa de sus áreas de influencia, donde el que no avanza, retrocede. Ahora, frente a la mirada expectante de una China, que, como potencia emergente, espera paciente el momento de intervenir. Se trata entonces, de una recomposición y realineamiento de las relaciones internacionales de poder, que define un nuevo tablero geopolítico global.
Para entenderlo, debemos recordar que las cosas nunca son como aparecen a primera vista. Particularmente en el desarrollo de una guerra, donde la primera derrotada siempre es la verdad, escondida tras una telaraña de propagandas y mentiras, que solo nos muestra la forma externa visible, de un conflicto deformado en internet y los medios de comunicación, ocultando su verdadero contenido estructural. En palabras de Sun Tzu: “El arte de la guerra, es el arte del engaño”.
Esta guerra, no es solo el conflicto militar de Rusia contra Ucrania -convertida en comodín del juego geopolítico-, sino el desenlace de una confrontación históricamente represada desde la Guerra Fría, entre la Unión Soviética (URSS) liderando al Pacto de Varsovia y EE.UU. a la OTAN.
Donde una OTAN debilitada y desunida –desahuciada en EE.UU. y Europa por los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macrón-, resurge cohesionada y fortalecida, gracias a la guerra de Rusia en Ucrania, y recompone su forma histórica, rezago de la Guerra Fría, como una organización militar de carácter ofensivo, ahora ampliada a 30 países -9 heredados de la antigua órbita soviética-, más fortalecida y unificada bajo la tutela del Pentágono, para dirimir su hegemonía frente a la Rusia post soviética.
Guerra, personificada desde principios del siglo XXI, en la polémica figura del presidente ruso, Vladimir Putin, como reacción nacionalista al caótico período de debilidad y entrega de Moscú a Occidente, que siguió a la desintegración soviética durante el gobierno de Boris Yeltsin en los años noventa.
A dicha guerra, Rusia se ha visto abocada ante el avance de la OTAN sobre Ucrania, sobrepasando la línea roja establecida por el Kremlin, como límite de seguridad en su frontera de Europa oriental con los países miembros de esta Organización que antes pertenecieron a la URSS y al Pacto de Varsovia.
Asumiendo con ello, un doloroso costo para su imagen, su economía y su población. Sometida a fuertes sanciones y creciente aislamiento internacional, que se agravan con la prolongación de la guerra, proyectándose a escala global con fuertes repercusiones económicas y políticas, que han mostrado el inusitado peso que Rusia aun detenta a nivel internacional.
Este conflicto, focalizado en Ucrania, se ha convertido en campo de batalla económico, financiero, energético, diplomático, mediático, deportivo, cibernético y de posicionamiento militar estratégico de los miembros de la Alianza liderados por Washington, para contener a Rusia, acentuando peligrosamente el riesgo de un enfrentamiento bélico abierto entre Rusia y la OTAN; que reprimido desde la Guerra Fría por la existencia de un arsenal nuclear -ahora más desarrollado-, amenaza con la mutua destrucción asegurada y el fin de la civilización, en medio de una tercera guerra mundial.
Enfrentamiento que, heredado de la confrontación no resuelta entre el Pacto de Varsovia y la OTAN desde la posguerra, cambia su forma, emergiendo al final de la guerra fría, como una contienda geopolítica entre Rusia y la OTAN, al producirse la desintegración soviética y el Pacto de Varsovia, de una parte, pero conservándose la Alianza Atlántica, de otra.
Con el incumplimiento de lo acordado “amigablemente”, entre Occidente y el presidente Mijail Gorbachov finalizada la Guerra Fría, de no extenderse hacia el este, la OTAN inicia un proceso de expansión estratégica al disolverse el Pacto de Varsovia, absorbiendo progresivamente desde finales de los noventa sus antiguos miembros (Polonia, República Checa y Eslovaquia –antigua Checoslovaquia-, Hungría, Bulgaria, Rumania y Albania, excepto la República Democrática Alemana (RDA) que se integra a Alemania) y de la extinta URSS en el Báltico (Estonia, Letonia y Lituania), junto a otros países del este europeo, cubriendo la mayor parte de Europa, exceptuando en su costado oriental a Ucrania, Finlandia, la pequeña república de Moldavia y Bielorrusia –aliada del Kremlin-, para continuar su avance hacia las fronteras de Rusia.
Lo que se evidencia tras la naturaleza de esta confrontación entre Rusia y la OTAN -personificada en EE.UU.-, es que, para Washington, la Guerra Fría como tal, no ha terminado, sino que continúa contra la Rusia post soviética, y ahora contra China, bajo una nueva forma. Y que la Alianza Atlántica, que sobrevive como rezago de esa confrontación, no puede desaparecer mientras Rusia no desaparezca como adversario geopolítico y no sea derrotada como potencia militar en Eurasia; y que esa derrota militar, presupone su desarme nuclear, que implica necesariamente su previo desarme económico.
En última instancia, el enemigo estratégico de la OTAN, como encarnación militar de EE.UU. en la Guerra Fría, no era sólo la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia, sino fundamentalmente Rusia, como su antípoda estratégica que, al no poder integrarse, ni ser absorbida dentro de la Alianza, debía ser destruida, para que la OTAN, finalmente pudiera, en un futuro, morir más tranquila.
Con la guerra en Ucrania, surge el interrogante, si Washington podría repetir –en un contexto geopolítico y militar más complejo-, el libreto seguido en los años 80 contra la URSS, cuando su invasión a Afganistán en 1978, terminó convertida en una guerra de desgaste contra muyahidines afganos, armados y asesorados por el Pentágono, que finalmente condujo a su derrota y retirada en 1989 –agotada económica y militarmente-, sentando las bases de la implosión soviética en 1991, con la dispersión de sus 15 repúblicas. Estrategia extrapolable a la Rusia post soviética, para lograr su asfixia económica y fragmentación política, en sus más de 100 nacionalidades, suprimiendo su poderío militar.
Otro factor que propició la desintegración soviética, fue la caída de los precios del petróleo en los años ochenta, que representaban el grueso de los ingresos por exportaciones de la URSS, y que ahora Washington pretende utilizar de nuevo, como arma económica para debilitar a Rusia, intentando infructuosamente a principios de marzo, boicotear sus exportaciones y reducir temporalmente los precios del crudo -y gas natural-, hasta asfixiar su economía, propiciando su derrota militar. Para lo cual, liberó 30 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, junto a otros 30 millones de la Agencia Internacional de Energía (AIE); prohibiendo además, las importaciones de petróleo, gas natural y carbón ruso a EE.UU, con apoyo de Gran Bretaña; y presionando a la U.E. para boicotear también esas importaciones –las de carbón ya habían sido suspendidas-, pero enfrentando la negativa europea, ante la imposibilidad de remplazarlas a corto plazo; al igual que la negativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aliada a Rusia, de aumentar su producción como solicitaba Washington, anticipando por el contrario una pérdida de siete millones de barriles diarios, si se excluye Rusia del mercado, lo que originaría una crisis en el mercado petrolero, cuyos precios ya superaban los 100 dólares barril.
Así, el conflicto en Ucrania, sin solución a la vista, tiende a prolongarse, ante la previsible intervención de otros países con armas nucleares aliados de Rusia, como China avanzando sobre Taiwán y Corea del Norte sobre Surcorea, enfrentados a la Séptima Flota de EE.UU. en el Pacifico asiático. Arrastrando a la India y Pakistán en el Índico. Y desencadenando una guerra nuclear de proporciones inimaginables a escala internacional.
La Coyuntura Económica
Como trasfondo estructural de este panorama apocalíptico, subyace la crisis económica mundial del sistema capitalista, agravada por la prolongada contracción del ciclo económico global, desde la Gran Recesión de 2008-2010, acentuada con la pandemia del coronavirus desde 2020 y potenciada actualmente por la guerra en Ucrania, que amenaza convertirse en una depresión económica mundial.
En la lógica interna del capital y como respuesta a la crisis económica del sistema, la guerra en Ucrania aparece como reacción inherente al declive del ciclo económico. De una parte, impulsando el negocio de la guerra y el mercado de armas, a la espera de la reconstrucción de lo destruido en Ucrania. De otra, interviniendo el mercado de la energía –gas, petróleo y carbón- en Europa, monopolizando el negocio, desplazando a Rusia en favor de EE.UU. y multiplicando las ganancias de las empresas multinacionales de gas y petróleo de esquisto. gracias al incremento coyuntural de precios en los combustibles fósiles y sus derivados, resultado de la guerra.
Esta crisis se retroalimenta y profundiza con la propia guerra, reanimando conflictos geopolíticos no resueltos en este último decenio, como la frustrada "Primavera árabe" de 2010 en norte de África y Medio oriente, con la fragmentación de Libia, la intervención de la OTAN y la interminable guerra desatada en Siria en 2011; la guerra civil en Yemen desde 2014, alimentada por la coalición liderada por Arabia Saudita con apoyo del Pentágono; el desastroso final en 2011 de la fracasada guerra de EE.UU. contra Irak y su caótica retirada de Afganistán junto con la OTAN en agosto de 2021; las guerras fratricidas en el Cuerno de África, en Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudán del Sur, y en el África occidental, en Nigeria. el Congo y otras; hasta la inesperada guerra de Rusia en Ucrania.
Guerra, que gestada en 2014 con los levantamientos europeístas en Kiev (Euromaidán) y el derrocamiento del presidente pro ruso Víctor Yanukovich, condujeron a la anexión de Crimea por Moscú, a la guerra contra las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk en Donbass al este de Ucrania en frontera con Rusia, y a la firma de los acuerdos de Minsk en 2014-2015 y su posterior incumplimiento; hasta el reconocimiento de su independencia por el presidente Putin con el ingreso de tropas rusas en territorio ucraniano el pasado 24 de febrero.
Tras este impredecible escenario bélico se oculta la estrecha interconexión e interdependencia estructural entre la crisis económica y el desarrollo de la guerra, que retroalimenta una espiral ascendente de profundización de la crisis y escalamiento de los conflictos.
Así, la nueva estrategia de seguridad aprobada por la UE el pasado 21 de marzo, denominada "Brújula Estratégica", y su agresivo rearme liderado por Alemania, dinamiza el mercado de armas y el negocio de la guerra, justificado por el conflicto en Ucrania y el temor al avance ruso en territorio europeo, alimentado por EE.UU. y la OTAN en beneficio del complejo militar industrial norteamericano, como paliativo temporal a la crisis económica del capital.
Estrategia que acrecienta en Europa una maquinaria bélica independiente de la OTAN, y conducente a su rearme masivo en tierra, mar y aire, con la modernización de sus ejércitos, equipamiento, buques de guerra, submarinos, defensa aérea, misiles y antimisiles.
Rearme europeo, que potenciado con el simultaneo y complementario despliegue militar por parte de la OTAN, hacia fines de marzo, de otros cuatro batallones con 40.000 efectivos y refuerzos aéreos y marítimos, junto a más de 100.000 soldados concentrados en Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria y Países Bálticos, convierten la frontera occidental de Ucrania en un fortín de esta organización militar, reforzado por el armamento que se entrega a Kiev a través de su frontera con Polonia.
Aunque la OTAN ha dejado claro que no intervendrá en el territorio, ni en el espacio aéreo de Ucrania, para evitar una confrontación militar directa con Rusia que conduzca a una tercera guerra mundial, si garantiza un corredor de aprovisionamiento bélico por la frontera con Polonia, entregando miles de millones de dólares en armamento. Inicialmente de carácter defensivo, como misiles tierra-aire y antitanques, drones, municiones, apoyo logístico e inteligencia, que incrementan el gasto militar, extendiendo el mercado de armas.
No obstante, las imágenes difundidas desde principios de abril sobre masacres de civiles en Bucha y otras ciudades ucranianas -de las que ambas partes se acusan mutuamente-, sumadas a la esperada ofensiva rusa sobre Donbass, han servido de justificación para iniciar el envío de armamento pensado de carácter ofensivo, como tanques soviéticos T-72 y vehículos blindados BVP entregado por la república Checa, sistemas de misiles de defensa aérea S-300 por Eslovaquia, o helicópteros Mi-17 aprobados por Washington, junto con drones y equipos blindados, más futuras entregas que aviones de guerra y artillería pesada, acentuando con ello, el riesgo de un enfrentamiento bélico directo entre Rusia y EE,UU,-OTAN, que hasta ahora, disfrazado tras la existencia de Ucrania, parece inevitable.
Gasto en armamento, que en EE.UU. ya supera 3.000 millones de dólares, con un paquete de 800 millones aprobado por Washington a mediados de abril. Junto con más de 1.000 millones de euros aportados por la U.E., más un paquete simultáneo de otros 500 millones. Multimillonario gasto, que como paliativo anti cíclico, alimenta principalmente a las empresas norteamericanas productoras de armas, como indica la tendencia evidenciada en el Informe publicado por el SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) en diciembre de 2021, según el cual, EE.UU. sigue dominando el mercado de armas, en el que, entre las 100 principales empresas armamentísticas del mundo, las 41 empresas norteamericanas acapararon 54% de las ventas totales con 285.000 millones de dólares, y con 5 empresas estadounidenses como las primeras del ranking mundial desde 2018.
Como contrapartida a la entrada de ese flujo creciente de armamento hacia el interior de Ucrania por la frontera con Polonia, se produce la salida de un flujo ascendente de refugiados –mujeres, niños y adultos mayores- desde el territorio ucraniano hacia el interior de Europa, principalmente por la misma frontera de Polonia, además de Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia, originando una corriente de refugiados sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, que según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alcanza varios millones, que se incrementan día tras día, junto con los millones de desplazados que deambulan al interior del país, producto de los bombardeos, generando una tragedia humanitaria de grandes proporciones, que desestabiliza los países receptores de Europa oriental, extendiéndose al conjunto de Europa, ante la incapacidad para absorber esa marea migratoria.
Junto al lucrativo negocio de la guerra, paralelamente se apuesta al negocio de la energía, con la estrategia de ahogar por medio de sanciones, las exportaciones de gas, petróleo y carbón ruso a Europa, imponiendo un reordenamiento energético en favor de Washington, para cambiar la dependencia energética de la UE con Rusia, por otra nueva dependencia, ahora con EE.UU., importando a un mayor precio el gas natural licuado (GNL) proveniente de empresas norteamericanas, que reemplaza las importaciones del gas natural ruso en Europa obtenido a menor costo.
Estrategia que empezó a implementarse con la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 por parte de Alemania, en el marco de las sanciones lideradas por Washington contra Rusia por la guerra en Ucrania. Que recién construido bajo el mar Báltico a fines de 2021 a un costo de 12.000 millones de dólares y financiado conjuntamente por capitales alemanes, europeos y rusos, representaba un proyecto estratégico para ambas economías, transportando gas desde el norte de Rusia hasta Alemania, con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año –alcanzando los 110.000 millones junto con Nord Stream 1 ya en funcionamiento-, abasteciendo con ello de gas a Alemania y gran parte de la UE, desplazando las importaciones de gas proveniente de Ucrania, que perdía miles de millones de dólares anuales, cobrados a Rusia por derechos de tránsito. Decisión que, en perjuicio de Europa, afectaba más a la propia Alemania, que importa de Rusia cerca de la mitad del gas natural y de un tercio del petróleo que consume.
Esto conllevaría a mediano plazo, la sustitución de los ductos para el transporte de gas natural y petróleo proveniente de Rusia, con la construcción de nuevos gasoductos y oleoductos en Europa, para distribuir desde puertos europeos hasta el interior del continente el GNL –proveniente de la explotación del fracking-, importado principalmente de EE.UU. junto a Noruega, norte de África y Catar.
No obstante, considerando el peso de Rusia en el abastecimiento de energía en Europa, que en 2021 aportó -según la Comisión Europea- un 45% del gas, la tercera parte del petróleo y 46% del carbón, y que en los países del Norte y el Báltico, cómo Estonia, Letonia, Finlandia, Moldavia, Macedonia del Norte, Bulgaria, alcanza cerca del 100% del consumo de gas, parece más factible una suspensión del abastecimiento de gas por parte de Moscú a Europa, que un boicot a corto plazo de las importaciones de la UE a la red de gasoductos y oleoductos rusos.
Todo ello en detrimento de las economías de Europa y Rusia, y en beneficio de la economía norteamericana, que es la única beneficiada en este conflicto, a costa del empobrecimiento de Rusia y Europa y la destrucción de Ucrania, y que además, podría resucitar el cuestionado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Washington y Bruselas, estancado desde 2013, para ampliar el negocio del GNL estadounidense en el mercado europeo y sepultar la competencia rusa. Aunque esto, a riesgo de fortalecer las arcas de China, que terminaría absorbiendo los excedentes rusos de gas, petróleo, carbón, alimentos y materias primas, que Occidente margina con sus sanciones, y que Pekín compraría en yuanes y rublos -al margen del dólar-, convirtiéndose en competidor de EE.UU. en el mercado financiero, de divisas, energía y materias primas.
Mercado que, gracias a la crisis energética potenciada por la guerra, está estimulando en Europa la demanda al cuestionado uso de energía nuclear y carbón, junto a otras energías alternativas como la solar y la eólica, que podrían contrarrestar, aunque a más largo plazo, el consumo de combustibles fósiles, reduciendo su demanda.
El carácter mercantil de la guerra
A casi dos meses de iniciada la guerra, el escenario de la confrontación tiende a agravarse, tanto en el territorio ucraniano -epicentro de los combates- como en la frontera oriental de Europa, donde la maquinaria bélica de la OTAN se concentra en los países de la Alianza antes pertenecientes al extinto Pacto de Varsovia en frontera con Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La ruptura de las negociaciones diplomáticas en Turquía y la creciente entrega de armas ofensivas a Ucrania por los países de la OTAN, encabezados por EE.UU. aumentan la probabilidad de una confrontación militar directa entre Washington y Moscú y el peligro de una guerra mundial.
En la medida que la guerra constituye la justificación necesaria para mantener las sanciones contra Rusia y justificar los negocios, alimentados tanto por el rearme de Europa y la OTAN, como por la reconfiguración del mercado energético europeo y el aumento de precios en los combustibles, el escalamiento del conflicto se prolonga, por tanto, como una necesidad inherente a la ampliación de esas sanciones y la expansión de los negocios. En la lógica del capital, la guerra y los negocios se complementan y están indisolublemente articulados: la guerra se convierte en fuerza motriz para la acumulación del capital.
Así, el 24 de marzo, a un mes de iniciado el conflicto, y mientras el ejército ruso se desangraba en combates fratricidas en territorio ucraniano para impedir la expansión de la OTAN sobre Ucrania hasta las fronteras rusas, el presidente de EE.UU, Joe Biden, aterrizaba en Bruselas con aires de victoria para liderar las tres cumbres simultáneas de la OTAN, el G-7 y el Consejo Europeo, en representación del capitalismo norteamericano, como vocero del Pentágono, del complejo militar industrial armamentista y las multinacionales del gas y el petróleo de esquisto, y abrir sus cartas tapadas en la partida expansionista por el control del mercado energético de Europa, anunciando el 25 de marzo un Acuerdo pactado con la UE, destinado a condenar al ostracismo económico el emergente capitalismo ruso, sustentado en la exportación de combustibles fósiles, alimentos, materias primas y armas, y acabar con sus exportaciones de energía a Europa, llevando a la ruina su red de gasoductos y oleoductos, apostando a la aventura de su desarme nuclear, para continuar el avance estratégico en Eurasia sobre los montes Urales y las reservas de gas, carbón y petróleo ruso, hacia las fronteras con China.
Acuerdo que marca un hito histórico, en el surgimiento de un nuevo “orden” mundial en ciernes, erigiendo un inesperado “telón de acero” en Europa, que separa y enfrenta ahora a Rusia y la UE, como epicentro de la confrontación global por un mundo más multipolar, frente a la hegemonía norteamericana.
Según este Acuerdo, la UE se compromete a reducir en dos tercios su dependencia del gas ruso antes de finalizar este año, 2022, pasando de unos 150.000 millones de metros cúbicos que importa anualmente, y que representan cerca de la mitad de su consumo, a 50.000 millones; aumentando en 50.000 millones las importaciones desde otros países, principalmente EE.UU., además de Argelia, Noruega y Qatar; y reduciendo adicionalmente su consumo interno, incrementando el uso de energías renovables y recurriendo adicionalmente a las cuestionadas plantas de carbón y centrales nucleares, para prescindir del gas ruso antes del 2030, y suprimir así su dependencia energética de Moscú.
Adicionalmente, la UE se obliga a garantizar una demanda mínima de 50.000 millones de metros cúbicos de GNL a EE.UU. hasta 2030; a prescindir del carbón y el petróleo ruso para finales del año en curso -aunque terminó aprobando a principios de abril un embargo total a las importaciones de carbón para el mes de agosto-; y a suspender las importaciones de unos 18.000 millones de metros cúbicos de GNL que recibe anualmente de Rusia a través del gasoducto Turk Stream por vía marítima.
Por su parte, EE.UU. se compromete a proporcionar a la UE 15.000 millones de metros cúbicos de GNL para finales de este mismo año (que solo cubren el 10% de las importaciones totales), adicionales a los 22.000 millones que exportó en 2021, y reemplazar finalmente las importaciones de gas ruso en un 60 a 75 %. Esto, considerando que, en los últimos seis años, se estima que EE.UU. se ha convertido en primer exportador mundial de GNL, superando productores importantes como Qatar y Australia.
Como cerca de la mitad de las importaciones de gas en Europa provienen de Rusia, el Acuerdo termina cambiando –como anotamos-, la dependencia energética del gas natural ruso a través de gasoductos, por la dependencia energética del GNL de EE.UU. por vía marítima en barcos metaneros, pero encareciendo finalmente el precio del gas en un 40%.
Además, como el abastecimiento de combustible por parte de Rusia a la UE -que el Acuerdo pretende suprimir-, origina una fuerte interdependencia económica entre ambas economías, la brusca ruptura de los intercambios, no es posible a corto plazo. Según el último informe citado de BP Statistical Review of World Energy, Rusia vendió a Europa en 2020, un 78% de sus exportaciones totales de gas, un 53% de petróleo y un 53,2% de derivados de petróleo. Ventas, que como contrapartida representaron para la UE, un 45% del consumo de gas y una tercera parte de petróleo, difíciles de reemplazar en forma inmediata; particularmente en el caso de Alemania, que como anotamos, importa de Rusia un 55% del gas natural y aproximadamente un tercio del petróleo.
Ese 45% de gas, que corresponde a los 155.000 millones de metros cúbicos exportados a Europa, Rusia los transporta desde el norte y centro del país al territorio europeo a través de cuatro importantes gasoductos: Desde el norte, el ya mencionado, North Stream 1, que atraviesa el mar Báltico desde el puerto ruso de Vyborg en el golfo de Finlandia, hasta Greiswald en el norte de Alemania, paralelo al Nord Stream 2 , que -como anotaba-, fue suspendido por Berlín y no entró en funcionamiento después de su construcción. Desde el este, los gasoductos Yamal, que desde el centro de Rusia pasa por Bielorrusia y Polonia hasta Alemania; y el gasoducto Soyús Brotherhood, que desde el sureste, transita por el centro de Ucrania, pasa por Austria y atraviesa Europa hasta el puerto de Rotterdam en los Países Bajos, con un ramal que circula por el sur de Ucrania hasta Bulgaria; y el gasoducto Turk Stream, que desde el sur, en la ciudad de Bakú en Azerbaiyán, pasa por territorio ruso y atraviesa el mar Negro hasta Turquía para abastecer el sureste de Europa. Ductos, que como resultado del Acuerdo EE.UU.-UE, podrían quedar inactivos en poco tiempo, con multimillonarias pérdidas para la empresa gasista estatal rusa Gazpróm y el propio gobierno ruso.
Los productores estadounidenses transportarán el GNL en barcos metaneros hacia puertos europeos, para reemplazar el gas procedente de Rusia. Su transporte por vía marítima incrementa los precios, al necesitar terminales de licuefacción en los puertos de embarque para convertir el gas natural en líquido y plantas de regasificación en los puertos de descargue, para volver a convertirlo en gas natural. Todo lo cual implica la necesidad de construir plantas de licuefacción en EE.UU. y de regasificación en Europa -de las que carece Alemania-, y de nuevos gasoductos para reenviar el gas importado, desde los puertos, hasta el norte y centro de Europa.
Aunque Polonia, Letonia y otros países europeos amenazaron con vetar del todo las compras de gas ruso, para que Moscú no reciba más divisas para sostener la guerra, Alemania y Hungría se oponen, ante el daño económico que implicaría un embargo petrolero por la falta de suministro en el mediano plazo.
En tanto, Rusia sigue vendiendo su gas a Europa, pero exigiendo el respectivo pago en rublos a partir del primero de abril, so pena de suspender los contratos de abastecimiento. Esto, como respuesta a las sanciones de Occidente, que aislaron la mayoría de sus bancos del sistema SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) bloqueando sus transacciones financieras, congelando además 300 mil millones de dólares de los 640.000 millones de sus reservas en oro y divisas del Banco Central y orquestando un boicot a sus exportaciones de petróleo, gas y carbón. Con la exigencia del pago en rublos, Moscú pretende defender el precio del petróleo y el valor del rublo, anteponiendo el oro frente al dólar y al euro en la cotización del rublo, y enfrentando el rechazo de la UE y el Grupo de los Siete (G-7), que lo consideran un incumplimiento de los contratos, pero que se enfrentan a la escasez de combustible.
Todo ello, en un contexto de crisis económica global, caracterizada por una estanflación mundial emergente, resultado de la contracción del ciclo económico y de una inflación galopante heredada de la pandemia y acentuada por el incremento de precios en la energía y los alimentos, resultado de la guerra en Ucrania, que involucra dos importantes exportadores de gas, petróleo, maíz, cereales, fertilizantes y otras materias primas, que ha resquebrajado las cadenas de suministro en el mercado mundial, acentuando las tensiones geopolíticas y el riesgo de una depresión internacional.
LA GUERRA
La creciente agresividad de los discursos y las armas, solo auguran un mayor escalamiento e internacionalización de la guerra hacia Europa, que ha entrado en una nueva fase, con la incontenible ofensiva militar de Rusia por el control de Donbass, que parece cerrar las puertas a la diplomacia y la solución pacífica del conflicto, cuando la ruptura de las negociaciones y el permanente envío de armamento ofensivo de alta tecnología por países occidentales liderados por Washington, sólo deja espacio al lenguaje de las armas y a un eventual enfrentamiento bélico abierto de Rusia con EE.UU. y la OTÁN, en el escenario de una guerra global.
Observando en un mapa el movimiento geográfico de la guerra en territorio ucraniano, se observa un repliegue de las tropas rusas, anunciado por Moscú a fines de marzo, desde el centro meridional del país y su capital Kiev, objeto de fuertes bombardeos, hacia el sureste de Ucrania, concentrando la ofensiva militar en la región de Donbass en frontera oriental con Rusia, sobre el estratégico puerto de Mariúpol en la costa del mar de Azov –bajo control ruso-, la importante ciudad de Jarkov en el norte y la ciudad de Jersón más al oeste.
Avance que hipotéticamente, permitiría al ejército ruso, ocupar un corredor que abarque la península de Crimea –anexada por Moscú en 2014- y se extienda al importante puerto de Odesa en la costa suroccidental del mar Negro, enlazando con el enclave ruso de Transnistria en la república de Moldavia, más al oeste. Aislando eventualmente a Ucrania de su salida al mar y dominando así, toda la costa meridional del mar Negro y de Azóv, con epicentro en el puerto militar de Sebastopol en Crimea. Con ello, Moscú podría anexar la región minera, agrícola e industrial más importante de Ucrania y sus principales puertos marítimos, frente a una posible ofensiva de la OTAN desde el mar Negro.
Surge entonces el interrogante, de si el repliegue de las tropas rusas hacia el sureste de Ucrania, constituye un cambio de estrategia para obtener una conquista territorial en esa región, que permita a Moscú dar por terminada la guerra; o si por el contrario, se trata sólo de un cambio de táctica, orientado a consolidar una retaguardia estratégica, acordonando desde el norte, todo el sureste ucraniano y su frontera marítima, para avanzar después hacia el oeste, manteniendo la estrategia inicial del Kremlin, de alcanzar la victoria sobre Kiev, derrocando al gobierno de Volodimir Zelenski.
La reciente afirmación del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el sentido de que la guerra podría prolongarse meses e incluso años, parece indicar que la estrategia rusa, eventualmente se orientaría a continuar la guerra, hasta lograr el sometimiento total de Ucrania.
El hundimiento en el mar Negro del crucero de misiles guiados Moskva el 12 de abril, considerado buque insignia de la armada rusa, por un presunto ataque de misiles ucranianos Neptune, que Moscú desmiente, dio paso al reinicio de los bombardeos con misiles de alta precisión sobre objetivos estratégicos en la ciudad de Kiev y otras ciudades al norte y occidente del país, como Leópoli, cerca de la frontera con Polonia, que reviven el fantasma de una ofensiva rusa sobre la capital de Ucrania y de un ataque contra alguno de los países fronterizos de la OTAN, que involucraría directamente esta
Organización en la guerra contra Rusia.
El anuncio a mediados de abril sobre el probable ingreso de Suecia y Finlandia -países antes neutrales-, a la OTAN en el mes de junio, que elevaría a treinta dos los socios de la Alianza, disparó las alarmas en Moscú, que empezó a movilizar tropas hacia Finlandia, amenazando instalar misiles nucleares en la frontera marítima y terrestre del Báltico. Donde a los 1.576 km fronterizos con Ucrania, ahora se sumarían otros 1.300 kilómetros con Finlandia, que casi duplicarían la frontera de la OTAN con Rusia, abriendo un nuevo frente de guerra en el Báltico, y aproximando aún más un enfrentamiento nuclear con la Alianza, que pareciera interesada en provocar esa confrontación militar con Rusia.
Pero, ¿qué se pretende con todo esto? ¿hasta dónde se puede llegar con esta demencial carrera belicista?
La experiencia histórica enseña que, aunque se sabe cómo y cuándo empieza una guerra, nunca se sabe cómo, ni cuándo termina ….. especialmente cuando hay de por medio armas nucleares.
*PhD en Sociología. Instituto de investigaciones sociológicas de Moscú. Profesor Titular Universidad de Antioquía.
____
NOTAS: