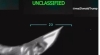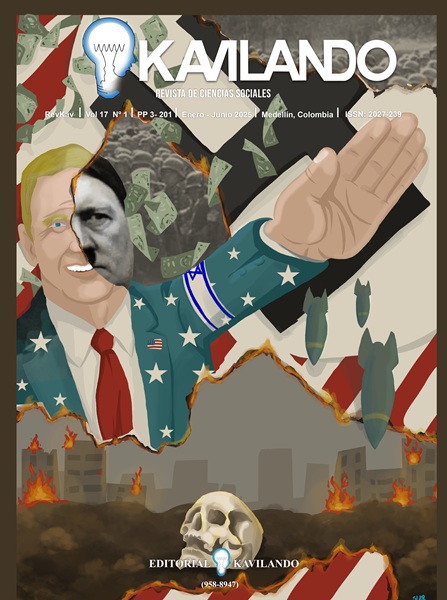Por: Alfonso Insuasty Rodriguez.*
Para hablar del modelo urbano, es necesario remitirse al modelo de sociedad que tenemos hoy. Una sociedad gestada por las lógicas del capitalismo en su fase neoliberal, la cual se sustenta en la dinámica de la violenta y sostenida apropiación por desposesión, la reorganización de los territorios a sus necesidades y metas de crecimiento, y la configuración de sujetos adaptables, maleables, funcionales.

De víctimas del conflicto armado a victimas del desarrollo.
Colombia ha transitado cuál movimiento pendular entre la creación de víctimas del conflicto armado y víctimas del desarrollo impuesto, dos fenómenos articulados.
Vale resaltar que, la violencia en Colombia, sus manifestaciones armadas están directamente relacionadas con la implementación de dinámicas de apropiación por desposesión en territorios definidos para ser anclados al mercado global, extracción minera, hidroeléctricas, agroindustria, entre otras.
Es así que, en cada etapa de la historia en la medida en que se impone unos acuerdos de orden internacional en los que se prometen ciertos territorios para desarrollos específicos sean agroindustriales, mineros, ganaderos y ahora, urbanos, se ha requerido de la expulsión en poco tiempo de poblaciones que habitan esos territorios, en tanto se reordenan grades extensiones geográficas en función de dichos acuerdos comerciales, generando olas de desplazamientos forzados derivados de ciclos interminables de la violencia armada, transitando así, del conflicto a la paz y de la paz al conflicto. (Valencia Grajales , Agudelo Galeano, & Insuasty Rodríguez, 2016)
En ésta dinámica y contexto, la Paz institucional se asimila a una paz corporativa, en tanto se entenderá como la anulación o inexistencia de cualquier posible resistencia al desarrollo proyectado para determinadas regiones (Libreros Caicedo, Borja Bedoya, & Insuasty Rodríguez, 2016).
No es gratuito de Colombia en un lapso de tiempo determinado de 1940 a 2019, transformó su composición poblacional pasando de un 70% de habitantes rurales a un 30% urbano, a un 70% de habitantes urbano y un 30% de habitantes rurales, un proceso de cambio en la composición poblacional que se dio y sigue dando, como consecuencia del impacto de la violencia política, social, y armada aplicada en las regiones (Pérez Correa & Pérez Martínez, 2002).
Violencia que se centra en zonas estratégicas, y contra grupos poblacionales organizados, en resistencia, que denuncian y hacen frente a la injusticia, la defensa de su cultura, de sus territorios, sus formas de vida, así, hemos vivido diversos momentos un exterminio de la capacidad organizativa de las comunidades, eso si, el discurso justificador de las élites, corporaciones se jactan y centran en llamar ésta, la democracia más antigua de América Latina. (CINEP, 2019)
Ésta dinámica de violencia es funcional y se articula a esa mirada de desarrollo que privilegia y favorece al mercado global y a las élites empresarios y sectores políticos nacionales. Vale decir que, ésta lógica de proceder para darle paso al mercado global, es la misma sea para negocios legales como para negocios ilegales.
Es así que el campo baja su densidad poblacional, en la medida que entran grandes corporaciones mineras, agroindustria, hidroeléctricas, favoreciendo pequeños conglomerados económicos. Como contracara aumenta la densidad poblacional urbana.
De manera reciente, vemos con más claridad dicha conexión entre el desarrollo impuesto, la violencia armada, el histórico exterminio de líderes sociales, de la mano se ha logrado reorganizar la institucionalidad Estado, para bien efectivo, de dichos negocios globales. Ahora, con una mayor concentración de población urbana, se gesta una realidad que es necesario estudiar, fenómenos complejos, en los que se va replicando el mismo modelo de expulsión, ahora por vía del negocio inmobiliario, la especulación y el rédito financiero.
Serán las ciudades estratégicas, nuevos centros de disputa de ese poder instituido que ha logrado instaurarse gracias a una suerte de captura del Estado, de la democracia, de la cultura y hasta de los sujetos que habitan en ellos.
El modelo de captura.
Ésta captura de los sujetos ha ido siendo posible gracias a un sistema concebido como un todo social, que acapara los espacios de toma de decisión, capaz de configurar escenarios posibles a su medida, que se adueña y adapta la cultura, instaura una lógica valórica homogénea, todo un entramado que podemos recogerlo en una suerte de “captura social compleja”.
Esta “captura social compleja”, se ramifica, siendo uno de sus principales logros, en la llamada “Captura del Estado” qué consiste en la construcción de herramientas que han posibilitado que las multinacionales y/o corporaciones globales que mueven hoy la economía mundial, acumulando de manera irracional la riqueza, definan ellas, las políticas, leyes, instituciones que rigen cada Estado siempre a formas que favorecen el avance de sus negocios, proyectos y escenarios de futuro favorables a estas.
Es así que, este entramado de corporaciones ha logrado incidir a un muy alto nivel en las organizaciones internacionales, aún más en los Estados y muchísimo más dominar vía deuda externa, vía cooperación, vía tratados de libre comercio a los Estados catalogados en vías de desarrollo, pero que cuentan con gran potencial en oferta de minerales, mano de obra a bajo costo y con población maleable adaptable para integrarlos vía consumo, factores necesarios para activar una economía o un modelo económico en crisis.
Estas corporaciones logran a través de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, Fondo Monetario Internacional que son organismos financieros que, de la mano de organismos internacionales de carácter político como la ONU a nivel global y la OEA en lo regional caso de América Latina, se generan los escenarios y directrices necesarias para logra dicha capturar de la voluntad política de los gobernantes de la mano de dinámicas que hoy han posibilitado la “captura de la democracia”, reduciendo así, la participación efectiva de la sociedad, a un asunto meramente electoral, mecanismo cuyas reglas de juego son de por si excluyentes, limitando el juego electoral a maquinarias que puedan mover importantes sumas de dinero.
En una democracia, donde debe primar el bien común por encima de los intereses individuales, las políticas públicas no deberían contribuir a aumentar la pobreza o la desigualdad, ni limitar los derechos de la ciudadanía. Esta situación sucede cuando un Estado, en vez de trabajar para la mayoría de la población, privilegia a una élite a través de sus políticas fiscales. Estamos hablando de Democracias Capturadas. (OXFAM, 2019)
Oxfam a través de investigaciones recientemente publicadas, advierte de los riesgos de dicha “captura del Estado y la Captura de la Democracia”, en tanto se reduce la posibilidad de participación política de la gran mayoría, de la población, a un asunto netamente electoral, al mismo tiempo, lo electoral termina siendo cooptado por las lógicas de la financiación de las campañas, sus algos costos, las complejas reglas de juego, que limitan la participación de por sí ya reducida a lo meramente electoral, en este contexto ganan los financiadores de campañas quienes negocian paquetes de ajustes institucionales favorables a sus intereses económicos.
¿Qué es la captura del Estado? La captura del Estado es el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, y en detrimento del interés general de la población. Estas acciones contribuyen a aumentar la brecha de la desigualdad y perjudican la democracia.
¿Cómo funciona la captura política?

(OXFAM, 2019)
Hay un círculo relacional entre desigualdad, captura y democracia. Cuanto más concentrado está el poder (que puede provenir de la riqueza, pero también de otras fuentes), más capacidad tienen las élites de crear o moldear leyes, políticas e instituciones que facilitan sus privilegios y, por lo tanto, de minar una de las reglas fundamentales de la democracia: garantizar la igualdad de derechos entre todas las personas y la representación igualitaria de los diferentes intereses que existen en cualquier sociedad. (OXFAM, 2019)
Ahora bien, estas dinámicas requieren de centro de negocios especializados, donde articular y desarrollar dichas políticas de mercado, y es aquí donde entran a jugar un papel de primer orden las ciudades.
El papel de las ciudades será importante a mediano y a largo plazo en tanto es allí donde se articularán esos centros de acogida de empresarios y empresas internacionales que moverán la economía en una dinámica favorable para el mercado internacional.
Las metrópolis, como lo afirma el ‘Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012’ de UN-Hábitat, son “creaciones humanas, centros de oportunidades y fuentes de desarrollo económico, social y político”. No obstante, al mismo tiempo, esas dinámicas urbanas en la región y en el resto del globo crean brechas entre los habitantes urbanos que desembocan en segregaciones espaciales, económicas y sociales. Las millones de personas habitando en tugurios, favelas y barrios informales son muestra de esa inequidad así como los largos recorridos en transporte público indigno, la inseguridad en barriadas populares y la falta de puestos de trabajo formal. (Semana, 2014)
Serán las ciudades donde se desarrollen ese modelo expropiador basado en el modelo de acumulación por desposesión, éstas se adecuan por ende, al interés de dichas multinacionales, a la imagen y semejanza de lo que se requiera para que se firmen e implementen estos negocios.
Vale recordar que la ONU ha advertido:
Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Actualmente, el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades. Según un nuevo informe de la Organización, se estima que esta proporción aumentará hasta un 13 % de cara a 2050, por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de forma apropiada el crecimiento urbano, especialmente en los países de ingresos medios y bajos que son los que liderarán el proceso. (ONU, 2018)
Las ciudades así, con una democracia capturada, como se evidencia sucede en América Latina, serán claves y definitivas en el juego electoral, y es gracias a éste juego que se terminan definiendo los Planes de Desarrollo, políticas nacionales, reformas institucionales, entre otros mecanismos favorables a los intereses del mercado global y de élites locales.
A la par, éstas ciudades se adaptan como centros receptores de turistas, para que sientan acogidos y cómodos. No es gratuito que en diversos informes la ONU alertara sobre los riesgos de Medellín como centro de turismo sexual y de drogas por ejemplo. (Semana, 2014)
Esta es el papel de ciudades estratégicas para el avance del modelo económico en su fase neocolonial.
Las ciudades y el modelo. Caso Medellín.
Las ciudades capitales estratégicas, crecen en cantidad poblacional, igual su transformación, en tanto ahora se transita hacia una suerte de extractivismo urbano, que hace de la especulación inmobiliaria y financiera su principal atractivo para la ejecución de grandes negocios que implican un nuevo ciclo de expulsión de poblaciones ahora por la llamada renovación urbana.
Medellín es un caso claro de ésta realidad, una ciudad que transitó de ser industrial a ciudad prestadora de servicios, adaptada para el mercado global, pero, ¿su población? Éste mercado global incluye como se ha dicho, negocios legales e ilegales, la idea es permitir la circulación del capital.
A la par, se transformaron valores, sueños e ideales, también los relatos justificadores, habitantes individualistas, atrapados en el consumo, en las dinámicas del endeudamiento, el tener, acaparar a pequeña escala, que se aleja de la formación para adentrarse en las dinámicas del divertimento, una ciudad concebida como “una gran fonda paisa” donde la mayor oferta se centra en el consumo de alcohol, drogas y el trabajo sexual.
Una ciudad que se vende, se comercializa, adapta a sus habitantes a dichas lógicas, los entrena para prestar servicios, acoger, atender, emprender negocios donde la ganancia es el objetivo final, un coctel de condiciones y valores muy complejos que pueden estar posibilitando una nueva generación sin oportunidades reales.
A la par, se estructura una ciudad instituida, institucionalizada que se vende corporativamente, que aceita su discurso ordenados y justificados, mas parece tratarse de una sociedad mediada por una suerte de: disociación funcional epistémica y valórica, esto en tanto el discurso que se emite oficial y hasta en la vida cotidiana no se parece a la realidad real, en tanto, se habla de derechos pero se hace todo para vulnerarlos, se habla de superar la violencia pero sus cifras y realidad en los barrios camina por otra senda, se habla de cultura pero su gente cada vez cuente con menos escenario reales de formación y desarrollo cultural no anclado a la lógica comercial, sus jóvenes reciben más y más información sobre valores individualistas, del divertimento, del consumo, pero habla de ser la ciudad más educada, una sociedad que no se mira a sí misma, enferma, que se padece a sí misma, y lo peor, este es el modelo que se vende como ideal.
Esta estructura institucional, instituida, criminaliza lo que produce, la pobreza, expulsa, excluye, deja en la delgada línea de la vida a un número creciente de su población que vive en las calles, la indigencia, la extrema pobreza, la pobreza, oportunidades laborales cada vez más escasas, creciendo la informalidad a la que oculta con el nombre de emprendimiento, una ciudad con una dirigencia que gobierna para un grupo reducido de ciudadanos, el resto de la población son dignos de sospecha, moralizados, su condición de ciudadanos pasa, de aquellos sujetos con derechos a sujetos que, si tienen con qué pagar, podrán acceder a derechos, ésta es nuestra realidad, una de la que debemos ser conscientes para transformar.
Rutas de transformación: debemos transitar hacia ¿sociedades gestoras de otras formas posibles?
Este modelo trae como consecuencia el aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos, mayor informalidad, cierre de oportunidades, aumento de la pobreza, pobreza extrema e incluso de población en condición de calle.
Esta realidad permite de suyo, el aumento de la criminalidad organizada que se apropia de los territorios urbanos, criminalidad que impone un orden funcional al sistema de mercado, control territorial que posibilita el flujo de capitales, los negocios legales e ilegales, deprecia el valor del suelo en zonas que serán objeto de transformación, en casos como Medellín generan incluso vía extorsión, de cada negocio que exista en determinadas zonas, se extiende así, éste fenómeno, a un control de las dinámicas electorales.
El discurso justificatorio, se acentúa en la lógica empresarial, tipo coaching social, en donde se insiste en ser exitoso, emprendedor, ser rico, una narrativa que se ha naturalizado y diluye la responsabilidad de un sistema injusto en la “capacidad individual”, éste es un sistema anclado a un modelo que de facto y discursivamente termina, contradictoriamente criminalizando la pobreza que produce y de paso, señala, moraliza, deslegitima toda capacidad organizativa que de manera crítica, haga frente a un estado de cosas injustas. Es así que, el mensaje es claro, este modelo injusto, no se toca, ni se cuestiona.
La pequeña y mediana empresa también van quedando atrapadas y sin salida, teniendo que ceder y abrirle paso al mercado hegemónico.
Así mismo, se ataca toda posibilidad de resistencia social, de organización popular, desde abajo, toda posibilidad de asociarse para hacer frente a este estado de cosas de sostenida injusticia, ataca toda forma de pensamiento crítico, de disidencia, de cuestionamiento e intento de construir otra sociedad otra ciudad posible.
E incluso, este modelo, logra ampliarse y capturar formas organizativas de base, cooptándolas vía pequeños recursos públicos que dispone para que estas organizaciones compitan entre sí, evitando se articulen para identificar de manera clara rutas para transformar este modelo social, así mismo, genera paralelismos a las ideas importantes que surjan desde abajo, captura voluntades vía subsidios, captura también las voluntades vía contratos, reconocimiento, cuotas políticas-burocráticas, vía electoral, en últimas, un entramado de estrategias que sumadas, no proyecta un cambio social de fondo, tan sólo, meras expectativas de un cambio que no llega ni existe la intención que llegue, manteniendo el circuito de una pobreza creciente y funcional, llena si de desarticulación, competencia e incapacidad de leer la propia realidad.
Rescatar la memoria organizativa desde abajo, de la ciudad, será una tarea central para reconocerse, identificar triunfos, errores y fracasos, así mismo, para trazar un plan conjunto, de sentido, una mirada propia de ciudad, un pensamiento de ciudad desde abajo, fortalecer, por ende, capacidad organizativa capaz de poner condiciones y de constituirse en factor real de poder.
Se requiere si, cambiar de lugar. Como organizaciones sociales y populares será de vital importancia, aprender de los errores del pasado, explorar otras formas de hacer, pues, muchas practicas han generado fracaso, pocos o nulos avances, a eso le llamaban críticas y autocrítica.
Construir otras formas de intercambio económico desde abajo, que posibilite subsistencia en principio y en constante fortalecimiento para impactar en un buen y bien vivir, circuitos propios, articulación consumidores (universidades, sectores de la economía social y solidaria, fondos de empleados, etc) con productores propios, caracterizados, mínimamente organizados.
Explorar otras maneras de acceder a una formación política crítica, propias, que surja de la misma comunidad, que amplíen mirada y permitan el intercambio generacional; procesos formativos cuyo currículo incluya la memoria y saberes propios, que evite la captura institucional sea Estado, sea institucionalidad funcional educativa.
Aprender a generar escenarios de cualificación popular colectiva, procesos de investigación que ahonden en la comprensión de la realidad, y esta redunde en escenarios de difusión y divulgación de la real realidad, impactar en la construcción de esos otros valores que nos deben identificar como comunidad, la solidaridad, lo colectivo, el bien vivir, comprender que estas lógicas valóricas en sí, repercuten en el hacer, en la relaciones cotidianas, en la toma de decisiones personales y colectivas, en las apuesta de lucha.
Incluir las TIC´s, para aplicaciones propias, populares, esto además de la importancia de ampliar canales alternos de comunicación y de información.
Evitar la captura del relato de realidad, para ello la articulación comunicativa en varias dimensiones, medios alternativos de comunicación, Revistas de pensamiento, Revistas Académicas, información dirigida en redes, etc.
Avanzar siempre, sobre planes trazados en colectivo, donde cada acción cobre sentido en la medida que aporta al logro de los objetivos de dicho plan colectivo y desde abajo.
Algo que bien sabe capturar el sistema, son los esfuerzos y luchas no alineadas, desarticuladas, individuales, esporádicas, pues, la voluntad se vence muy pronto y le sigue la cooptación institucional Estado, vía presupuestos, prebendas políticas, etc.
*Texto presentado por Alfonso Insuasty docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, al Grupo de Estudio Urbano, liderado por el Grupo Kavilando y Redipaz, sesión realizada en la Universidad de San Buenaventura Medellín el 7 de junio 2019.
Referencias bibliográficas
CINEP. (2019). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Obtenido de Parez: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/
Libreros Caicedo, D., Borja Bedoya, E., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). La Paz, el posconflicto y ¿La gran feria internacional de negocios? Kavilando, 8(2). Obtenido de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/180
OXFAM. (2019). Democracias Capturadas: el gobierno de unos pocos. Bruselas: Oxfam. Obtenido de https://www.oxfam.org/es/informes/democracias-capturadas-el-gobierno-de-unos-pocos
Pérez Correa , E., & Pérez Martínez, M. (2002). El sector rural en Colombia y su crisis actual. Cuadernos de desarrollo rural, 35-59. Obtenido de file:///C:/Users/Alfonso%20Insuasty%20R/Downloads/1993-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6779-1-10-20120228.pdf
Semana. (29 de marzo de 2014). Medellín, capital del mundo. Obtenido de Semana: https://www.semana.com/nacion/articulo/medellin-capital-del-mundo/381956-3
Semana. (2014). Sexo y drogas un paquete turístico de Medellín. Obtenido de Semana: https://especiales.semana.com/especiales/medellin-narcoturismo/
Valencia Grajales , J. F., Agudelo Galeano, J. J., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia: historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II). Medellín: Kavilando. Obtenido de http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/handle/10819/3707?mode=full